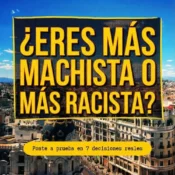La Cuarta Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo en Sevilla: Entre la teatralidad y la esperanza
“There is a crack in everything, that’s how the light gets in” – Leonard Cohen
Imaginemos la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4), celebrada en Sevilla en este tórrido julio de 2025, como un gran teatro. Un teatro en el que se representa una obra archiconocida, con actores que conocen sus papeles a la perfección: los países poderosos como héroes generosos, los países empobrecidos como víctimas eternas, y la sociedad civil relegada a un coro cuyas voces críticas apenas logran escucharse sobre la música orquestada desde arriba.
El consenso del desencanto: cuando nada cambia realmente
El documento final, el “Compromiso de Sevilla”, fue recibido con un consenso negativo casi unánime dentro del Mecanismo de Sociedad Civil (MSC). Esta reacción no surge del pesimismo gratuito, sino de la constatación dolorosa de que el texto evidencia una falta de ambición sistémica que, aunque ya no sorprende, sigue siendo profundamente frustrante.
Las promesas se repiten como mantras vacíos. El 0,7% del Ingreso Nacional Bruto en Ayuda Oficial al Desarrollo, esa meta histórica establecida hace más de medio siglo, sigue siendo eso: una promesa. No hay hoja de ruta clara, no hay mecanismos vinculantes, no hay nuevos compromisos cuantitativos que respondan a la magnitud de las crisis actuales. Solo la reiteración, esta vez envuelta en el lenguaje de la “voluntad política”, de objetivos que los países ricos han incumplido sistemáticamente.
Esta insuficiencia no es accidental ni políticamente neutra. Es funcional a un sistema que privilegia la estabilidad superficial sobre la transformación real. La arquitectura de la Ayuda Oficial al Desarrollo continúa respondiendo más a las lógicas geopolíticas del donante que a los principios de justicia global. Los países del Norte utilizan la cooperación como herramienta de control migratorio, influencia política y acceso a recursos, mientras mantienen un discurso de solidaridad que contrasta brutalmente con sus prácticas reales.
Arquitecturas de exclusión: quién escribe las reglas del juego
La FfD4 ilustró con claridad meridiana el déficit democrático estructural que caracteriza a estos espacios multilaterales. El acceso a las fases decisivas de negociación estuvo severamente restringido, con espacios preferenciales para actores corporativos mientras las voces del Sur Global quedaban relegadas a un papel meramente consultivo. No es un defecto del proceso: es su diseño fundamental.
Esta arquitectura de poder garantiza que quienes más sufren las consecuencias de las crisis sistémicas —deuda insostenible, cambio climático, desigualdad extrema— tengan la menor influencia en las decisiones que supuestamente buscan abordar estos problemas. El resultado es una legitimidad profundamente herida y una distancia cada vez mayor entre los debates multilaterales y las necesidades materiales de las mayorías en el Sur Global.
La sociedad civil organizada, que representa a millones de personas afectadas directamente por estas políticas, se encuentra sistemáticamente marginada. Sus propuestas sobre justicia fiscal, condonación de deudas ilegítimas, y economía solidaria son escuchadas con cortesía diplomática pero raramente incorporadas en los documentos finales de manera sustantiva.
Deuda: el mecanismo central de dominación
La deuda soberana emerge como el tema central que define las posibilidades reales de desarrollo. La omisión de un compromiso firme para establecer una Convención sobre Deuda Soberana no es simplemente una oportunidad perdida: es la perpetuación deliberada de un régimen profundamente asimétrico donde los países acreedores dictan unilateralmente las condiciones mientras los países deudores carecen de mecanismos efectivos de defensa o negociación.
Cuando el servicio de la deuda supera sistemáticamente la inversión en salud, educación o protección social, la soberanía nacional se convierte en una ficción. Los países se ven forzados a implementar políticas de austeridad que profundizan la pobreza y la desigualdad para satisfacer a acreedores externos. Esta dinámica tiene un inconfundible aroma colonial que impregna todo el sistema financiero internacional.
La arquitectura actual de gestión de deuda favorece consistentemente a los acreedores privados y las instituciones financieras internacionales dominadas por el Norte Global. Los mecanismos existentes, como el Marco Común del G20, han demostrado ser inadecuados e ineficaces, dejando a los países en desarrollo en una trampa perpetua de endeudamiento.
Las grietas en el sistema: donde entra la luz
Sin embargo, como cantaba Leonard Cohen, “hay una grieta en todo, así es como entra la luz”. Incluso en contextos de bloqueo sistemático, aparecen fisuras por donde se filtran posibilidades de cambio. El inicio del proceso hacia una Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional representa una de esas grietas discretas pero potencialmente transformadoras.
Aunque todavía incipiente y enfrentando resistencias significativas, este proceso abre la posibilidad de reconfigurar la gobernanza fiscal mundial en clave genuinamente multilateral. Si no es saboteado o diluido en su implementación, podría desplazar la autoridad sobre la fiscalidad global de foros cerrados y excluyentes como la OCDE hacia espacios más inclusivos y democráticos donde el Sur Global tenga voz y voto real.
La batalla por la justicia fiscal es fundamental. La capacidad de los países de recaudar recursos suficientes, combatir la evasión y elusión fiscal de las multinacionales, y financiar servicios públicos universales determina en gran medida sus posibilidades de desarrollo autónomo. Los flujos financieros ilícitos que salen del Sur Global superan con creces toda la ayuda oficial al desarrollo que reciben.
Voces desde los márgenes: otras epistemologías son posibles
Paradójicamente, fue en los márgenes de la conferencia oficial donde emergió lo más vital y transformador. En los foros paralelos, las reuniones informales y los espacios autogestionados, las agendas de los feminismos del Sur Global y los movimientos interseccionales mostraron que otras formas de entender y practicar el desarrollo son posibles.
Estas voces hablaron de economía social y solidaria, de justicia ambiental entrelazada con justicia social, de soberanía alimentaria y energética. Propusieron alternativas concretas basadas en cosmovisiones que trascienden la lógica extractivista y desarrollista dominante. El reconocimiento progresivo de estas epistemologías de resistencia muestra que la disputa no es solo material, sino también sobre quién tiene derecho a imaginar y construir futuros posibles.
Los movimientos indígenas, campesinos, feministas y ambientalistas del Sur Global no solo critican el sistema existente: proponen y practican alternativas viables basadas en principios de reciprocidad, sustentabilidad y justicia intergeneracional. Su exclusión sistemática de los espacios de decisión no es solo antidemocrática: priva al mundo de soluciones innovadoras a las crisis que enfrentamos.
Andalucía: la contradicción local del anfitrión global
El contraste no podía ser más revelador. Mientras el gobierno andaluz celebraba su papel como anfitrión de este evento internacional, mantenía los recortes más severos en la historia de la cooperación autonómica, con apenas un 0,04% del presupuesto dedicado a este fin. La incoherencia entre el discurso global y la práctica local expone las contradicciones profundas de un sistema que prioriza la imagen sobre la sustancia.
La Coordinadora Andaluza de ONGD, presidida por Patricia Sánchez de ACPP, logró arrancar un compromiso de diálogo institucional con el gobierno regional. Sin embargo, el margen de credibilidad es mínimo cuando no existe voluntad política real respaldada por presupuestos adecuados. No se trata solo de gestos simbólicos: la cooperación efectiva requiere recursos reales y compromiso sostenido.
La Plataforma de Acción: entre promesas concretas y riesgos performativos
La constitución de la Plataforma de Acción de Sevilla (SPA), con más de 130 iniciativas presentadas por estados, coaliciones y diversas entidades, podría representar un avance significativo. A diferencia del documento final genérico, estas iniciativas prometen acciones específicas, medibles y con plazos concretos. Cada propuesta debía demostrar cómo contribuiría concretamente a avanzar en las áreas de financiación para el desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, la experiencia histórica nos enseña a ser cautelosos. Conocemos bien el riesgo del enunciado performativo: declaraciones grandilocuentes que nunca trascienden el papel. La historia del desarrollo está plagada de plataformas de acción, compromisos voluntarios y declaraciones de intenciones que se desvanecen sin dejar rastro. Solo la presión sostenida de la sociedad civil y el seguimiento riguroso pueden convertir estos compromisos en transformaciones reales.
El dilema fundamental: repetición o transformación
La participación de ACPP en la conferencia, incluyendo la intervención de Patricia Sánchez ante el presidente del Gobierno español, puso sobre la mesa la exigencia fundamental de coherencia entre los discursos internacionales y las políticas domésticas. Esta interlocución crítica no es un ejercicio retórico: es una oportunidad para exigir que las decisiones políticas se correspondan con los compromisos asumidos en los foros multilaterales.
Desde ACPP, la conclusión es clara: la FfD4 no puede verse como un evento aislado, sino como un momento en un proceso más largo de disputa por la arquitectura financiera global. Nuestra estrategia no puede limitarse a la crítica desde fuera ni caer en la cooptación acrítica. Se trata de mantener la tensión productiva entre el horizonte transformador y la activación táctica de todas las grietas disponibles en el sistema.
Más allá del teatro: transformar grietas en cambios estructurales
Y aquí volvemos a la metáfora teatral del inicio. Si efectivamente estamos ante una obra cuyo guion parece inmutable, ¿cuál es nuestro papel? ¿Seguir representando los roles asignados esperando un final diferente? ¿O atrevernos a escribir un guion completamente nuevo?
La respuesta no es simple. Requiere sostener múltiples estrategias simultáneas: presión desde dentro para ampliar las grietas existentes, construcción de alternativas desde abajo que demuestren que otros modelos son posibles, y articulación internacional de movimientos que disputen la hegemonía del pensamiento único neoliberal.
Solo una sociedad civil organizada, activa y con capacidad de interlocución crítica sostenida podrá evitar que Sevilla se convierta en otra conferencia olvidada en los archivos del multilateralismo. La apuesta debe ser por combinar reformas fiscales progresivas, promoción de la economía social y solidaria, y la condonación de deudas ilegítimas e insostenibles, todo ello en clave de derechos humanos, justicia ambiental y equidad de género.
La arquitectura financiera internacional no cambiará sin presión popular, sin movilización sostenida y sin la imaginación política de quienes se niegan a aceptar la desigualdad y la injusticia como inevitables. Como nos enseñó Cohen, son precisamente las grietas —en el sistema, en el guion establecido, en la arquitectura del poder— las que permiten que entre la luz. Y aunque Sevilla no fue la revolución que soñábamos, tal vez sea una grieta más por donde se filtre la esperanza de que otro mundo, otro teatro, otra historia, sea posible. ●
Redacción: ACPP Andalucía y ACPP Innovación Social y Economía Social y Solidaria
Imagen: Nuestra Delegada en Andalucía, Patricia Sánchez, durante la intervención inaugural del Foro Social previo a la Cumbre de Financiación de NNUU.